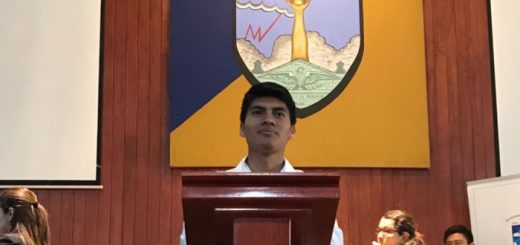Adiós Ixcotel, bye bye | Carlos Morales
Por: Carlos Morales Sánchez
27 de octubre de 2020
Tenía una lagrimita tatuada en la mejilla y la mirada lombrosiana. La elevada pared interior que da hacía la calle de Vijarra estaba escarapelada. Había recibido la orden de encalar la pared y una escalera desvencijada. Aún no era mediodía. Ya había dado unos brochazos. Faltaba como una hora para la lista. No había vuelto a ver esa calle desde la mañana en que fue llevado al juzgado, a la audiencia final de su proceso escrito. Desde lo alto y desde adentro miró la libertad al alcance de sus manos o de un brinco.
Cerró los ojos. Olió el aroma salino de la libertad. Sacó la cuenta del tiempo que faltaba. Para él no había beneficios. Había que purgar una extensa sentencia de punta a cola. Miró para cada lado. Colocó sobre la concertina una chamarra vieja. Brincó. Al caer flexionó las rodillas. Corrió y corrió. Los policías y custodios se percataron que se fugaba. Nadie pudo alcanzarlo. Por la tarde lo encontraron en su casa por el rumbo de Xoxo. Cuando le preguntaron porque no se había ido para otra parte, dijo que no tenía otro lugar a donde ir.
Durante 11 años, los domingos de mi vida, los dediqué a visitar a mis amigas y amigos internos en los reclusorios de Oaxaca y de algunos otros estados. Recorrí en un Jetta gris plata, Ixcotel, Tlaxiaco, Putla, Juchitán, Pochutla, Jamiltepec. La defensa pública era en aquellos días un apostolado. En los locutorios encontraba a los defensores públicos estatales y a los particulares. Hablaba con los familiares y con los internos. Planeábamos estrategias y soñábamos con la libertad.
El tiempo pasó muy rápido desde la primera vez que ingresé a ese templo de la desolación a principios de los 90. Erasto, Jorge, Luminosa y otros cuyos nombres he olvidado formábamos parte de un programa de fianzas para mujeres indígenas. La última vez que estuve ahí fue el 15 de octubre pasado. Visité a un gran amigo mío tan pronto como el Covid permitió el ingreso.
Desde la primera vez hasta la última nada había cambiado. Las mismas paredes, las mismas historias, las mismas tristezas, los mismos finales “porque todos los finales son el mismo repetido y hubo mucho ruido y al final llegó el final.” Cambiaban los actores pero las historias eran las de siempre.
En ese lugar defendí a una mujer, 38 años, blanca, nariz respingada, delgada. Provenía de la Ciudad de México. En el locutorio me contó que su padre había sido secretario de la Reforma Agraria en tiempos del régimen hegemónico. Fue detenida con un kilogramo de hachís, que a simple vista parecía panela. Regresaba de Zipolite cuando la detuvieron.
Era de trato difícil. Peleaba con todas las internas. Les gritaba que ella estaba presa por drogadicta y no por asesina y las presas por ese delito le caían encima. Usaba el teléfono de la prisión a todas horas del día. Presenté quejas ante todas las instancias exigiendo su protección.
El tribunal unitario revocó el auto de formal prisión y obtuvo su libertad. Al día siguiente llegó al juzgado vestida de negro con un ramo de gladiolas. Platicamos una hora. Le pregunté con qué soñaba en la cárcel. Su respuesta me dejó helado: “con ser gato” contestó.
Su frase inspiró una cancioncita que algún día cantará algún cantante grupero:
“ Y quiero volverme gato
para atravesar el patio
eludiendo los zapatos
y el designio de los jueces
y escapar al otro extremo
donde sueñas, donde duermes
y la vida no es lo que parece…”
________________________
Imagen tomada de https://www.nvinoticias.com